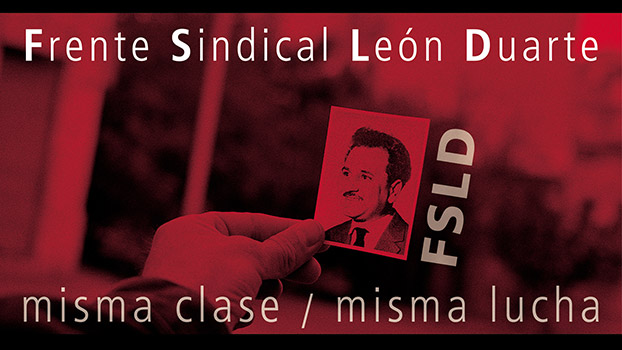El mundo que quiere Wolfgang Streeck. Entrevista
Publicado el 21/10/25 a las 7:42 pm
Conversación con el sociólogo alemán sobre los retos a los que se enfrenta Europa y sus polarizadas opiniones sobre cómo revertir los excesos de la globalización.
Presentación del entrevistador, Daniel Steinmetz-Jemkins, de la revista The Nation:
El derrumbe del comunismo soviético dio lugar a un nuevo orden mundial caracterizado por una expansión capitalista sin límites y la necesidad de un sistema de gobernanza económica que mantuviera y regulase este cambio desde la competencia entre grandes potencias a un mercado global gobernado por los vencedores de la Guerra Fría. A medida que los gobiernos nacionales se vieron obligados a adaptarse a las presiones de este nuevo sistema global, las consecuencias resultaron cada vez más nefastas, en opinión del sociólogo y analista alemán Wolfgang Streeck en Taking Back Control?: States and State Systems After Globalism (¿Recuperar el control? Estados y sistemas estatales tras el globalismo): “Los partidos políticos, rebasados programáticamente por una nueva realidad económica, se retiraron de sus circunscripciones hacia la seguridad de las instituciones estatales; la afiliación a los partidos y la participación electoral disminuyeron, los sindicatos y la negociación colectiva se debilitaron y la desigualdad social aumentó”. Streeck afirma que la globalización neoliberal creó un acuerdo que minimizó el poder que cualquier Estado nacional podía ejercer para protegerse de los caprichos del sistema global.
Streeck cree que, para restaurar la socialdemocracia, debemos desmantelar las fuentes antidemocráticas de la interdependencia internacional y las regulaciones supranacionales que son responsables de su declive. En otras palabras, Streeck aboga por “recuperar” la soberanía del Estado nacional de manos de los tecnócratas de la globalización. Inspirándose en la obra de Karl Polanyi y John Maynard Keynes, defiende un sistema internacional alternativo que permita la gobernanza democrática dentro de los Estados nacionales soberanos y la cooperación pacífica entre ellos.
Por esta razón, Streeck critica asimismo lo que advierte como una tendencia izquierdista a la demonización moral del Estado nacional. Sin embargo, sus críticos de izquierda se preguntan en qué medida la visión de Streeck difiere de la de la derecha populista, especialmente en lo que se refiere a cuestiones de inmigración y en su escepticismo hacia la Unión Europea. De hecho, algunos han insinuado que la forma particular en que Streeck intenta rescatar al Estado nacional tiene inevitables connotaciones etnonacionalistas, mientras que otros han señalado lo que consideran declaraciones suyas insensibles con respecto a los migrantes que buscan una vida mejor en Europa. Por su parte, Streeck descarta tales acusaciones como una especie de difamación intelectual. The Nation ha conversado recientemente con Streeck acerca de su último libro y sobre cómo podría responder a sus críticos de la izquierda. También hemos abordado otros temas, desde la presidencia de Donald Trump y sus medidas políticas proteccionistas hasta la política electoral en Alemania, la guerra en Ucrania y el tipo de sistema internacional alternativo que el propio Streeck prevé con la revitalización del Estado nacional. Se ha editado esta entrevista por motivos de extensión y claridad.
Daniel Steinmetz-Jenkins: El New York Times le ha llamado a usted “el Karl Marx de nuestro tiempo” tras la publicación de Taking Back Control?, donde diagnostica la crisis de la «globalización neoliberal» y la democracia liberal. Por supuesto, hay muchas teorías sobre la(s) causa(s) de esta crisis, así que ¿qué es lo que distingue su argumento? ¿Le sorprende la atención que ha suscitado el libro aquí, en los Estados Unidos?
Wolfgang Streeck: Con toda modestia, intento contribuir a una teoría materialista, más que normativa y moralizante, del declive, no de la democracia liberal, sino de la democracia capitalista. Esto devuelve al Estado —más precisamente, al sistema estatal internacional— a la teoría de clases. Una de mis afirmaciones centrales es que, en el globalismo neoliberal, los aspirantes a gobernantes —las clases políticas nacionales e internacionales del Estado capitalista— ya no son capaces de gobernar, ya que se enfrentan a problemas que escapan a toda «solución», mientras que una parte cada vez mayor de los supuestos gobernados se niega a ser gobernada por ellos: la definición de Lenin de un «momento revolucionario». Si aplicamos este marco conceptual a la situación de los Estados Unidos, primero bajo Biden y luego bajo Trump, veremos que encaja razonablemente bien.
Usted ha hablado y escrito de forma convincente sobre el modo en que la Segunda Guerra Mundial dio lugar a un nuevo orden político y económico. ¿Qué tipo de ruptura ve posible para el orden actual que pudiera provocar una sacudida similar de sus cimientos?
Las dos guerras mundiales del siglo XX dieron lugar a una profunda reorganización del sistema capitalista mundial: en primer lugar, la substitución de los imperios centrados en Europa por un sistema de Estados nacionales; en segundo lugar, el auge de los Estados Unidos como centro imperial de un sistema capitalista mundial con su combinación única de soberanía nacional y hegemonía internacional. Es cierto que ambos momentos de reorganización capitalista beneficiaron, en muchos sentidos, a la clase trabajadora en los dos «acuerdos de postguerra». Pero esto no siempre tiene por qué ser así.
Hoy en día, las clases dominantes de los Estados Unidos pueden llegar a la conclusión de que sólo pueden seguir siendo clases dominantes, de la forma que más les convenga, entrando en guerra contra el rival emergente de los Estados Unidos, China. Esto no significa necesariamente más poder para la clase subordinada. Las guerras las libran principalmente soldados profesionales hoy en día, y la clase trabajadora de los Estados Unidos y otros lugares —en muchos casos poco cualificada y en riesgo de deportación— puede ser mucho menos capaz de organizarse y luchar por sus propios intereses en lugar de hacerlo por los intereses norteamericanos. La tecnología es fundamental para la forma en que se libran y se terminan las guerras, y el material que vaya a utilizará la próxima vez parece muy diferente del que se utilizó incluso en la Segunda Guerra Mundial.
¿Cómo responde a los críticos de izquierda que le consideran un nacionalista?
No me importan los clichés; digo lo que mi honesto pensamiento me lleva a concluir que es cierto. Por lo demás, la respuesta depende en parte de lo que se entienda por nacionalista. Si el nacionalismo significa sentirse superior a los demás por el propio origen, resulta moralmente destructivo y políticamente explosivo. Hay personas de los Estados Unidos que creen que su país es moralmente especial, “la nación indispensable”, la “ciudad que resplandece en la colina”, encargada de alguna manera de poner las cosas en su sitio por doquier, el “estilo norteamericano”. Pero si nacionalismo significa aceptar una responsabilidad especial por el país, la sociedad, que te han criado, entonces, en mi opinión, es un elemento esencial de la ciudadanía; sólo que en este caso preferiría hablar de patriotismo en lugar de nacionalismo.
En el caso de Alemania, por supuesto, hay otro factor que influye en ello. Como alemán, se espera que sientas una responsabilidad duradera por el derrumbe sin precedentes de la civilización —de la humanidad— que se produjo en tu país. Sea cual sea tu definición de esa responsabilidad, en mi opinión incluye recordar la posibilidad de que algo tan inimaginablemente terrible como esto pueda suceder realmente, justo donde creciste unos años más tarde, en el que todo el mundo habría considerado un país civilizado. Al estar tan cerca del lugar de la catástrofe, creo firmemente que tienes el deber especial de recordarte a ti mismo y quizás a otros esta posibilidad aparentemente real. Considero legítima esta expectativa, que influyó en mi decisión de no adquirir la ciudadanía norteamericana, porque me habría parecido una evasiva demasiado fácil.
En este contexto, no puedo evitar confesar que siento un fuerte apego emocional por el Kinderhymne o Himno infantil de Bertolt Brecht, escrito en 1950 como himno nacional alternativo para la joven República Democrática Alemana. Existen traducciones decentes al inglés, pero es inevitable que no puedan reflejar plenamente la magistral habilidad poética del original. Aquí está la primera estrofa, primero en alemán y luego en inglés:
Anmut sparet nicht noch Mühe
Leidenschaft nicht noch Verstand
Dass ein gutes Deutschland blühe
Wie ein andres gutes Land.
[No escatiméis en gracia ni en esfuerzo,
ni en pasión ni entendimiento,
para que una buena Alemania florezca
como cualquier otra buena tierra.]
Usted ha mantenido una larga disputa con Adam Tooze, el historiador de la economía. En última instancia, ¿qué representa Tooze para usted?
No se trata de una «disputa continua», no. Intentó una vez difamarme públicamente de una manera que considero imperdonable, eso es todo. No lo llamemos «enemistad», porque una enemistad, en particular si es «prolongada», requeriría un intercambio continuo de golpes. Aquí no hay nada de eso. De hecho, ahora mismo admiro profundamente el valor con el que Tooze está actuando en las refriegas de la Universidad de Columbia sobre Palestina y la libertad de expresión, mientras que la universidad en la que tuve el orgullo de estudiar sociología a principios de la década de los 70 se comporta de una manera tan detestable.
En Alemania, si su política se refleja con mayor precisión en el programa del partido de Sahra Wagenknecht —programa que algunos han descrito como «conservadurismo de izquierda»—, ¿por qué no ha logrado ganar terreno no ya una sola vez, sino dos?
Su pregunta sugiere que, si un programa político se acercara a mis ideas políticas, eso garantizaría de alguna manera una mayoría en el Bundestag. Ojalá fuera así. En un sistema multipartidista, hay que empezar desde abajo, muy abajo, con muchas ruinas políticas por el camino. Tampoco estoy seguro de lo que quiere decir con «no una, sino dos veces»: en las elecciones federales de febrero, la BSW [Bündnis Sahra Wagenknecht] no superó por muy poco el umbral del 5 %; ningún otro partido nuevo se ha acercado tanto al 5 % en la historia de la República Federal. Mala suerte.
Influyó el hecho de que las elecciones se convocaran siete meses antes de lo previsto ese tiempo perdido podría haberse aprovechado para redactar y aprobar un programa coherente, crear 16 organizaciones estatales medianamente estables y reunir un equipo en torno a Sahra Wagenknecht que repartiera la carga del liderazgo entre un mayor número de personas. También estaba Donald Trump, a quien siempre se puede culpar, en este caso por sacar brevemente el tema de la paz de la contienda, neutralizando así la baza más fuerte de la BSW en las elecciones. Esto y el contexto político circundante lo he analizado en un extenso artículo para New Left Review.
A lo largo de los años, ha escrito usted de diversas maneras sobre la migración. Usted sostiene que los votantes nunca tienen realmente mucho que decir sobre la cuestión, que se decide muy por encima de sus cabezas, no sólo en Berlín, sino quizás de manera más crucial en Bruselas. Dejemos de lado el impacto substantivo de la migración en los salarios europeos y coincidamos en que, desde el punto de vista discursivo, se trata de un tema que no va a desaparecer a corto plazo.
¿Por qué, en un ambiente tan tenso, no escribe de manera más constructiva sobre las formas de desarrollo en el extranjero que podrían frenar la migración hacia Europa? En varias ocasiones ha declarado que lo último que necesita Europa es una nueva clase marginada de migrantes. Pero en lugar de dar rienda suelta a las pasiones populares sobre el tema, ¿cómo cree que se podría aliviar el problema de una manera humana? Si usted fuera un joven que vive en una zona del mundo económicamente deprimida y con pocas oportunidades, ¿no buscaría también la manera de llegar a Europa?
Estoy seguro de que no todos actúan así. Hay quienes no pueden pagar a los traficantes; otros pueden buscar acciones colectivas locales. En mi juventud, habría encontrado plausible en su situación intentar conseguir una ametralladora para deshacerse de aquellos que acaparan la riqueza de mi país en cuentas bancarias suizas mientras presionan a las sociedades europeas para que empleen a sus potenciales revolucionarios como barrenderos. Me parece totalmente obsceno que nos felicitemos por emplear en nuestros países a un proletariado con salarios bajos que, por medio de remesas, evita que sus familias se mueran de hambre en sus países, lo cual resulta un pobre substituto del desarrollo económico del que los ricos locales, junto con los ricos globales, privan a los pobres locales. ¿Cómo? Llevando el capital de sus países como inversión a los mismos lugares donde terminan como inmigrantes los pobres de sus países, lugares donde la apariencia de fronteras caritativamente abiertas encubre su negativa a aceptar un sistema de comercio internacional justo que permita un desarrollo económico sostenible que haga innecesaria la emigración.
¿Cómo sería ese sistema de comercio internacional justo que permitiera un desarrollo económico sostenible en estos países que sufren así en la actualidad? ¿Sería necesario tener en cuenta las formas en que Europa les ha extraído riqueza y ha obstaculizado su desarrollo en el pasado? ¿Y es viable iniciar el desarrollo de este sistema humano en un momento en que el mundo se mueve en la dirección opuesta, hacia la reducción y el proteccionismo?
Permítame recordarle que no sólo Europa ha extraído o está extrayendo riquezas de otras partes del mundo. La cuestión no es que nosotros, o yo mismo, diseñemos un régimen comercial mundial justo, ni tampoco le corresponde eso, de entre todos los países, a los Estados Unidos. La buena nueva es que estamos avanzando hacia un mundo multipolar en el que una nueva alianza de países no alineados, los países de los BRICS, está tratando de establecer un nuevo sistema financiero que les permita prescindir del dólar norteamericano y del tipo de «ayuda al desarrollo» que se ha perpetuado porque genera muy poco «desarrollo».
No tengo nada en contra de lo que usted llama «proteccionismo» si protege a quienes necesitan y merecen protección, por ejemplo, en forma de controles de capital. Hay sumas asombrosas de dinero que provienen de los llamados países pobres y que se ocultan en Nueva York, Londres y Zúrich. ¿No sería un avance que los países BRICS lograran crear un banco internacional de desarrollo, un sistema de pagos y zonas de libre comercio propios?
En los últimos años, ha señalado usted constantemente que la Unión Europea, y Alemania en particular, han pagado un alto precio por dejar de depender del suministro de gas ruso, ya que lo que lo ha substituido es una creciente dependencia de los Estados Unidos, tanto en materia de energía como de defensa. En un momento en que la nueva administración Trump está jugando duro con los aliados europeos, llegando incluso a señalar que es condicional su compromiso con la OTAN, ¿ve usted alguna posibilidad de un realineamiento eurogaullista, que acaso no rompa la dependencia de Europa de su potencia protectora, pero al menos la reduzca?
Esas encuestas no sirven para nada; todo depende de cómo se formulen y se planteen las preguntas. El “eurogaullismo”, como usted lo llama, es casi una contradicción en sí mismo, porque en cualquier tipo de “gaullismo”, Europa solo puede ser Europa si está liderada por Francia. Pero ¿estaría Alemania, el país más grande y rico de Europa occidental, dispuesta a someterse a la hegemonía francesa y a confiar sus intereses nacionales a los caprichos de la política interna francesa? Lo considero algo totalmente irrealista. Tenga en cuenta que la próxima presidenta de Francia podría ser Marine Le Pen. Recuerde también que Francia es una potencia nuclear, pero Alemania, no. ¿Podría Alemania confiar en la promesa francesa de protección nuclear? Ya fue bastante difícil confiar en el paraguas nuclear estadounidense a lo largo de toda la Guerra Fría.
En la práctica, esta confianza se vio facilitada por el hecho de que Alemania era, de facto, una dependencia norteamericana, con 40.00 soldados norteamericanos estacionados en suelo alemán junto con un número desconocido de ojivas nucleares, lo que convertía a Alemania en la base militar norteamericana más importante estratégicamente después de Okinawa: todas las operaciones militares norteamericanas en Oriente Medio se controlaban desde Wiesbaden y la mayor parte del tráfico aéreo militar estadounidense al este del Atlántico se desviaba a través de Ramstein. ¿Renunciarán los estadounidenses a todo esto? Sólo el hardware enterrado en Ramstein debe de ser absolutamente fenomenal. Aun así, y a pesar de todo ello, a todos los gobiernos alemanes les costó mucho convencerse de que los Estados Unidos se arriesgarían a perder sus tropas estacionadas en Alemania —por no hablar de Nueva York— en una guerra para defender Bonn y, posteriormente, Berlín. Que Francia sacrificara París por este motivo, o Gran Bretaña Londres, parece aún más inimaginable. ¿Mourir pour Dantzig? [fórmula con la que se resumía antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial el dilema de ir o no a la guerra contra la Alemania nazi por defender el corredor polaco en el que se encontraba la ciudad, probable casus belli.]
Se mire como se mire, Alemania es el eje del sistema estatal europeo postnorteamericano. Mientras los gobiernos europeos logren presentar a Rusia como una especie de Tierra de Mordor en el imaginario colectivo europeo, los Estados miembros de la UE de Europa del Este, el Báltico y quizás Escandinavia intentarán vincular firmemente a Alemania —y con ella a la UE en su conjunto— a una alianza antirrusa. En el otro extremo, Francia utilizará su puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU y su condición de potencia nuclear para convertir a una Europa unida en una tercera o cuarta potencia mundial bajo el liderazgo francés, mientras que los europeos del Este aprovecharán los ricos recursos de una Alemania no nuclear para perseguir sus propios intereses nacionales.
Nada de esto se ajusta a los intereses alemanes, ya que en ambas versiones de un futuro sistema estatal europeo —el de Europa del Este y el francés— Alemania figura simplemente como un medio para alcanzar los fines de otros países. No hay ninguna disposición en ellas relativa al control de armas y a un régimen general de fomento de la confianza en el continente euroasiático en general, ni para una zona económica euroasiática desde Lisboa hasta Vladivostok, como han propuesto los presidentes rusos desde Gorbachov hasta Yeltsin y Putin, o para alejar a Rusia de China en lugar de empujarla a sus brazos, o para incentivar a Rusia en lugar de —o al menos además de— disuadirla, etc. Mientras Alemania no sea una gran potencia militar —especialmente una potencia nuclear, que pueda aspirar a la hegemonía en un Grossraum regional de Europa occidental, ¡Dios no lo quiera!—, los intereses nacionales de Alemania sólo pueden residir en una solución pacífica de los conflictos en la que se tenga que incluir a Rusia, en lugar de excluirla.
¿Cree que los países bálticos tienen razón al preocuparse por una posible invasión rusa? Y si es así, ¿cree que Alemania tiene alguna obligación de ayudar a sus aliados?
Supongo que la mayoría de los ciudadanos de los países bálticos no quieren una segunda guerra europea con Rusia, además de la guerra en Ucrania, salvo quizá unos pocos fanáticos a los que les gustaría que se abriera un segundo frente, con la esperanza de una victoria de «Occidente» y la división de la Federación Rusa en cuatro o cinco estados independientes, es decir, dependientes de Occidente. Estoy seguro de que, dejando de lado la retórica bélica de Ursula von der Leyen, nadie en su sano juicio en Europa occidental estaría dispuesto a intentarlo y pagar el precio por ello, aun cuando la guerra pudiera «ganarse», lo que en mi opinión no es posible. Aun así, la actitud predominante en los países bálticos parece ser la imperial romana: Si vis pacem, para bellum —“Si quieres la paz, prepárate para la guerra”. Dado que los Estados bálticos son demasiado pequeños para prepararse de forma creíble para la guerra contra Rusia, están tratando por todos los medios de que otros países europeos, sobre todo Alemania, lo hagan por ellos. Dudo que los alemanes acaben aceptando esto, especialmente si Estados Unidos se retira del escenario europeo para pasar al mar de China.
Sigo queriendo convencerme de que, en Alemania y en otros países de Europa occidental, acabará por imponerse la idea de que, si se quiere la paz, hay que prepararse para la paz, no para la guerra. Por “prepararse para la paz” me refiero a construir un sistema de seguridad colectiva que incluya a Rusia, de control mutuo de armamento, de protección de las minorías nacionales, así como una zona de libre comercio “de Lisboa a Vladivostok”, etc. Si los países bálticos no confían en este tipo de pacificación, eso no significa que los demás países estén obligados a desconfiar también. Es peligroso que la cola confíe en poder mover al perro, sobre todo si eso puede costarle la vida al perro.
En este contexto, tal vez no sea del todo inapropiado recordar que los Estados bálticos ya se alinearon una vez con Alemania en contra de Rusia antes de 1945, apostando por la victoria alemana en su guerra contra la Unión Soviética. Esto no funcionó del todo, aunque los países bálticos nunca les fallaron en su lealtad a los nazis, apoyándolos con buen número de divisiones de las SS y participando lealmente en la persecución y el exterminio de las comunidades judías locales. Una retórica antirrusa menos vehemente podría ser también aconsejable a la luz de los vívidos recuerdos rusos de haberse visto invadidos por las potencias occidentales, recuerdos que influyeron claramente en el caso de Ucrania. Además, podría ayudar como medida de fomento de la confianza conceder plenos derechos de ciudadanía a las considerables minorías rusas de los países bálticos, acaso combinado incluso con algún tipo de descentralización federalista, que bien podría formar parte de un acuerdo de paz europeo —en la línea de la actual Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos— al término de la guerra en Ucrania.
¿Qué opina de la presidencia de Trump hasta ahora? ¿Confirma el argumento de Taking Back Control?, o le sorprende algo de lo que está haciendo Trump?
Intento no sorprenderme. Los Estados Unidos son un país en completo caos, quizá hasta terminal; allí puede pasar cualquier cosa, pero hasta ahora creo que poco puede hacerse para que se mantenga. Ni siquiera descarto un levantamiento del Estado profundo contra Trump, quizás en forma de destitución por incompetencia, tal y como prevé la Constitución norteamericana. También podrían producirse disturbios civiles que desemboquen en algo parecido a una guerra civil, con milicias de derechas defendiendo el régimen de Trump contra el poder judicial, el ejército, parte de los servicios secretos e incluso milicias de izquierda; los europeos tienden a olvidar que los ciudadanos norteamericanos están armados hasta los dientes. El argumento del libro es: protéjase de verse protegido por los Estados Unidos con Trump y sus sucesores, J.D. Vance o Elon Musk, o quien sea. También sostengo que un orden mundial unipolar, como el de las tres décadas neoliberales transcurridas desde los años 90, no puede y, en cualquier caso, no debe restaurarse. En su lugar, hay que intentar construir en Europa una comunidad igualitaria de Estados soberanos dedicados a la cooperación voluntaria en interés propio y en el de todos los demás.
Fuente original: The Nation, 18 de junio de 2025
Traducción: Lucas Antón
Tomado de Sin Permiso, 14/9/25